Cada vez más personas tienen en cuenta la psicoterapia como un recurso más del cuidado de su salud, por lo que se va normalizando y visibilizando atender el bienestar psicológico. Aún así, hay muchos aspectos que son desconocidos o pueden suscitar dudas para mucha gente que no está familiarizada con la psicología o incluso también para personas que estén en proceso terapéutico. Por esa razón, me parece útil compartir por aquí algunas ideas y reflexiones que pueden ayudarte tanto si estás planteándote dar el paso de ir a terapia, como si ya estás en proceso y quieres implicarte de otra manera y amplificar los efectos de tu trabajo en terapia.

1. Diferencia entre ir a terapia y estar en terapia
Esta idea forma parte de los cimientos del proceso terapéutico e incidimos en ella para que las personas a las que acompañamos puedan sacarle el máximo partido a las sesiones. Según el “uso” que hagamos de la terapia y la responsabilidad que tomemos en el proceso, tendrá una trascendencia más o menos profunda en nuestra vida. Me explico: yo puedo ir a terapia y enfocarme en esa sesión, poniendo en palabras lo que pienso y siento, conectando ideas, identificando necesidades y luego salir de la sesión literalmente “hasta la próxima”. Aunque en la sesión haya conectado conmigo y con mi realidad, durante los siguientes días o tiempo transcurrido entre sesiones, no tengo presente esa realidad a la que accedí en esa sesión y no me hago responsable de las necesidades de las que voy siendo consciente. De manera que no reflexiono sobre ello en mi día a día, no pongo en marcha acciones que se propusieron en sesión, no conecto lo que me va pasando con lo que hemos trabajado y no me comprometo conmigo para ser coherente con mis hallazgos en terapia. Esto sería << ir>> a terapia, pero no <<estar>> en terapia, por lo que el “efecto terapéutico”, aunque tendrá lugar, lo hará de una manera menos consistente que si yo convivo con los “descubrimientos y proyectos” que consigo señalar en terapia.
2. Conexión emocional
Cuando muchas personas piensan en ir a terapia, se imaginan hablando con alguien que les de pautas y qué les diga qué hacer para gestionar el problema que les preocupa. También la terapia se percibe como un espacio de reflexión en el que pensar sobre lo que está pasando y, en cierto modo pero con matices que veremos, es verdad, pero no debemos olvidarnos de que para generar cambios profundos y, por tanto duraderos, no sólo necesitamos conectar racionalmente y de manera cognitiva con la situación (pensar), sino que también necesitamos hacer un “clic emocional” (sentir) que nos permita ponernos en marcha y tomar impulso. Esta conexión con nuestras propias emociones y las de l@s que nos rodean, se consigue a través de generar un espacio de confianza, donde podamos permitirnos sentir lo que corresponda sin miedo a ser juzgad@s, es decir, mostrarnos sin tantos filtros. Como sabemos que para algunas personas esto resulta más difícil, el/la psicólog@ necesita poner mucha atención para facilitar que esta confianza tenga lugar y también propondrá dinámicas o técnicas que promuevan esta conexión emocional que necesitamos. ¡Así que intenta confiar, que la cosa va de sentir!

3. El vínculo terapéutico es algo único
No es un vínculo de amistad, tampoco es un vínculo fraternal, ni paternal/maternal, aunque a veces nos genere la sensación de “estar en casa”; sin embargo, no es un vínculo artificial, porque se establece una relación real, de lealtad, íntima, respetuosa, emocional y protectora. Algo muy importante que ocurre en este vínculo es que, a diferencia de lo que ocurre con sus relaciones personales, la persona que está en terapia no tiene responsabilidad sobre lo que generan en el/la terapeuta lo que le está contando y mostrando de sí mism@, más allá, por supuesto, del buen trato y respeto a la persona (terapeuta) y al propio vínculo. Eso significa que no tiene que cuidar si está “cargando” a nadie con lo que cuenta, o cómo puede afectar al otro mostrarle su malestar; tampoco tiene lugar el miedo al juicio porque eso no va a ocurrir en el espacio terapéutico. La persona puede recibir de su terapeuta una visión de lo que está ocurriendo que pueda descolocarl@, removerl@, pero no provocar esto un conflicto externo a la terapia que genere presión o culpa, como si esa apreciación la diera un/a familiar o amig@. Estos factores facilitan mucho la expresión y, por tanto, la identificación de aspectos muy relevantes en terapia.
4. Hablar es más que hablar
Antes de comenzar la terapia muchas de las personas a las que acompañamos tienen la idea de que es un espacio para “soltar”, para “desahogarse”; y no diré que esto no es cierto, pero es una visión muy reduccionista de lo que pasa en las sesiones. Cuando en terapia mantenemos una conversación, amb@s ponemos consciencia sobre lo que estamos contando y transmitiendo, esto significa que nos “damos cuenta” y, por tanto, nos hacemos cargo de ello. No es un simple “vómito de información”, sino que es un diálogo constructivo que sirve para esclarecer a través de preguntas nunca formuladas, para colocar y diferenciar conceptos, o para diferenciar emociones complejas, entre otras cosas, con el fin de comprender y poder generar los cambios (internos y externos) que cada persona en concreto pueda necesitar. Porque, aunque no es el único, la palabra (en conexión emocional) es una de las formas de acceso a lo que nos ocurre y a través de ajustar la narrativa y la forma de nombrarlo se generan nuevos patrones relacionales, emocionales y cognitivos.

5. Desaprender para aprender
Como acabamos de mencionar, un objetivo común a todos los procesos de terapia es identificar los patrones y narrativas que en el momento presente nos están frenando o generando malestar. Estos modos de pensar, sentir y relacionarnos que aprendimos, seguramente fueron funcionales en algún momento de nuestra vida, ayudándonos a “seguir adelante” de la mejor manera que se pudo, pero ahora ya no lo son. Por ello, decimos que tenemos que desaprender para poder aprender de nuevo. Pero algo que nos hizo “sobrevivir” no puede simplemente erradicarse o tacharse de “malo”; es necesario hacer un proceso interno para poder darle una oportunidad al cambio, si no por mucho que “sepamos que queremos cambiar algo” no lo llevaremos a cabo y, si hacemos algún cambio en esa dirección, no será consistente ni duradero. Necesitamos darnos cuenta de que lo que un día pudo ser una solución valiosa a algo que nos pasó hoy puede ser el núcleo o formar parte del problema actual.
6. Tú das el paso y yo te acompaño
La figura del/de la terapeuta a veces es confusa. En ocasiones, se le atribuye el papel de juez, que decide quién lleva o no la razón; también se piensa que está en conocimiento de verdades absolutas, que decide qué es lo que hay que cambiar, hacer o pensar o establece los objetivos que se van a trabajar en terapia. Sin embargo, esto no es así. Si bien es cierto, el/la terapeuta posee conocimientos y experiencia que pueden dar sentido a lo que ocurre y proponer caminos a seguir para gestionar la situación, quien toma las decisiones es la persona en concreto. Cierto es que el/la terapeuta facilita a través del diálogo y de preguntas complejas, para que la persona pueda ser consciente de sus puntos ciegos y desarrollar su propio criterio con el fin de conseguir llegar a nuevas conclusiones propias. No podemos cambiar algo sólo porque nos digan que es “lo correcto”, necesitamos verlo y saberlo por nosotr@s mism@s. En conclusión, el/la terapeuta no resuelve el problema, pero sí guía, acompaña y sostiene para que podamos hacerlo junt@s.

7. Observar el bosque para ver el árbol
Por lo general, empezamos el proceso de terapia con la necesidad y las ganas de hacer cambios sobre las cosas que nos generan malestar y estas ganas nos dan mucho empuje para ponernos manos a la obra, sin embargo, para saber “por dónde tirar” hace falta explorar. Por eso, muchas sesiones, sobre todo las primeras, se basan en esto: conocer bien “el mundo” de la persona que viene a vernos para saber los factores que están influyendo en el malestar, los recursos con los que contamos, conocer su personalidad, apego y patrones relacionales, entre otros. Esto no significa que no nos centremos en lo que la persona identifica como “el problema” y lo importante, sino que para resolver ese problema necesitamos comprender el contexto en el que se desarrolla. Para cuidar al árbol necesitamos observar el bosque en el que se encuentra.
8. Avanzar también es aceptar y reforzar
Es tan imprescindible para mejorar saber las cosas que está en nuestra mano cambiar como las que no (o por el momento no) y poder aceptarlo. Este punto es verdaderamente importante, ya que gran parte de las personas a las que acompañamos han dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo en intentar cambiar cosas (o a personas) que no dependían de ell@s y se han desgastado tremendamente en este proceso. Esto les deja con una sensación de incapacidad enorme, de “no puedo con esto”, cuando realmente sí que pueden si redirigen su energía de otra manera. En este punto marcará la diferencia contar con la ayuda adecuada en el proceso, entre otras cosas para coger perspectiva e identificar qué partes están en nuestro radio de acción y nos corresponde gestionar y cuáles nos toca aceptar y ajustar responsabilidades. Así mismo, a veces, en terapia se centra la atención en mejorar, crecer y adquirir herramientas, pero un objetivo clave en la terapia y que pasa desapercibido no consiste en adquirir, si no en aceptar quiénes somos y visibilizar y potenciar los recursos, capacidades y fortalezas que ya tenemos, que al no ser conscientes de ell@s ni de su importancia, no los usamos. Es decir, que, paradójicamente, avanzar pasa por tomarnos el tiempo de “parar” para aceptar lo que es y lo que somos y ponerlo en valor
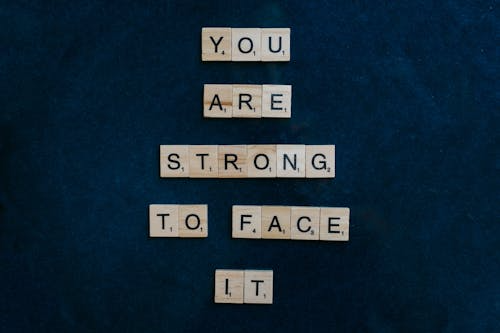
Espero que estas ideas hayan arrojado luz sobre algunas dudas que pudieras tener para tomar la decisión de si ir o no a terapia o, si ya estás en ello, que te hayan ayudado a ver un poco más allá para poder “estar en terapia” de una manera más consciente y que te acerque más a lo que necesitas. Si te has quedado con alguna pregunta sin resolver, puedes ponerte en contacto con nosotras y estaremos encantadas de darte respuestas. Igualmente, si te ha gustado compartir conmigo estas reflexiones, quédate pendiente de los siguientes post (o echa un ojo a los anteriores) por si también te resultan interesantes.


